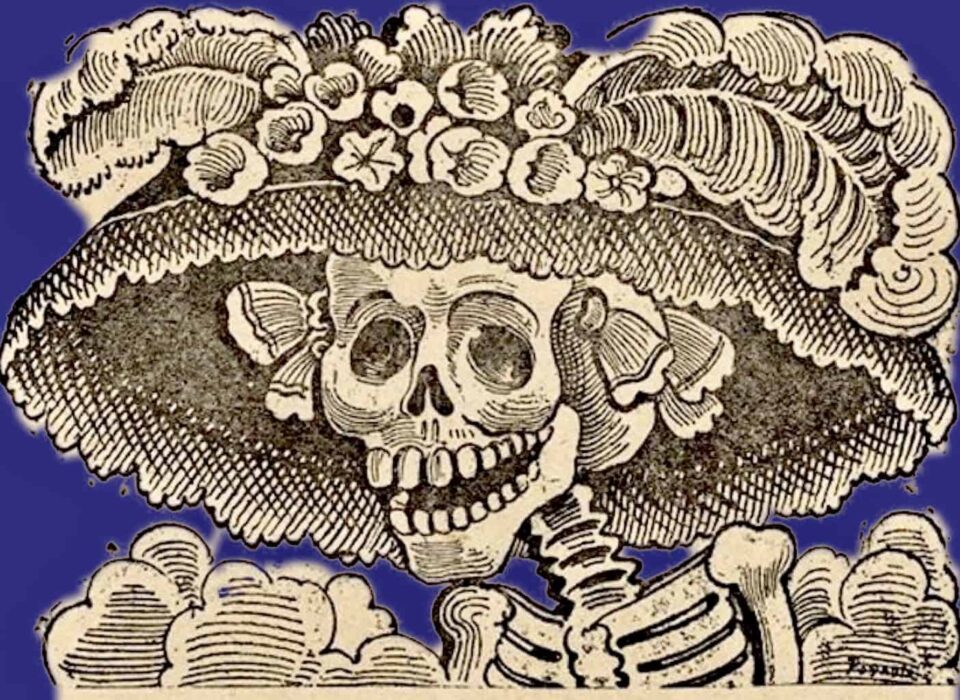—
En Oaxaca, el Día de Muertos no se vive igual en todas partes. Mientras la ciudad se llena de turistas, concursos de catrinas y tapetes de arena en plazas coloniales, los pueblos indígenas del estado se preparan con otra lógica. No hay espectáculo. Hay rito. No hay escenografía. Hay cosmovisión. En las comunidades zapotecas, mixes, chatinas, triquis y mazatecas, la celebración no se organiza: se hereda.
A dos semanas de la festividad, las casas de adobe ya huelen a copal. Las mujeres limpian los altares con manos que saben dónde va cada objeto. Los hombres bajan del monte con leña y flores. Los niños preguntan por los muertos que vendrán. Aquí, la muerte no es ausencia. Es visita. Y se recibe con respeto, con comida, con silencio y con música.
En San Juan, una comunidad zapoteca enclavada en la sierra, la preparación del altar comienza con la cosecha. No se compra en el mercado. Se cultiva. El cempasúchil se siembra en junio, se cuida en agosto y se corta en octubre. “Si no lo sembraste, no lo pongas”, dice Tomás, un campesino que lleva treinta años preparando el altar de su casa. Para él, cada flor tiene nombre. Cada vela tiene destino. Cada objeto tiene historia.
El altar no es decoración. Es mapa. En él se colocan los objetos que usaron los muertos: el sombrero del abuelo, el rebozo de la madre, el machete del tío, el molinillo de la abuela. No hay fotos. Hay presencia. “Aquí no ponemos retratos. Ponemos lo que usaron. Así saben que es su lugar”, explica Tomás.
En Santa María, una comunidad mixe, la comida no se cocina para los vivos. Se cocina para los muertos. El mole se prepara con chile chilhuacle, el pan se hornea en horno de piedra, el mezcal se sirve en jícaras. “Mi madre decía que si no cocinas con ganas, no vienen”, cuenta Juana, cocinera tradicional que lleva días moliendo, amasando y encendiendo el fogón.
La comida no se prueba. Se ofrece. Se deja en el altar desde la noche del 31 de octubre. Se cambia el 1 de noviembre. Se retira el 2. Nadie come lo que se puso. “Ya lo comieron ellos. Ya no es nuestro”, dice Juana. En su casa, el altar ocupa media sala. No hay televisión. Hay memoria.
En San Pedro, una comunidad chatina, el panteón no es lugar de duelo. Es lugar de reunión. Desde la tarde del 31, las familias llegan con velas, flores, comida y música. No hay tristeza. Hay espera. Se limpian las tumbas, se colocan los altares, se encienden las velas. A medianoche, se canta. No hay mariachis. Hay bandas locales. No hay espectáculo. Hay rezo.
“Mi padre murió hace diez años. Pero cada año viene. Yo lo siento”, dice Andrés, joven que toca el tambor en la banda de la comunidad. Para él, la música no es entretenimiento. Es llamado. “Si no tocamos, no llegan. Así nos enseñaron”.
En las comunidades indígenas de Oaxaca, el Día de Muertos no es una fecha. Es un tiempo que se abre. Un tiempo en el que los vivos y los muertos conviven. No hay miedo. Hay respeto. No hay espectáculo. Hay sentido. La muerte no se representa. Se recibe.
La cosmovisión indígena no separa cuerpo y espíritu. No separa vida y muerte. No separa pasado y presente. Todo está unido. Todo se honra. Todo se recuerda. El altar, la comida, la música, el copal, las flores, los objetos: todo forma parte de un sistema que no se aprende en libros. Se aprende en casa.
El Día de Muertos en Oaxaca no es solo la postal urbana. Es también —y sobre todo— la práctica viva en los pueblos indígenas. Es la memoria que se enciende en cada vela, que se sirve en cada plato, que se canta en cada tumba. Es la cultura que no se exhibe, pero que se vive. Es la tradición que no se organiza, pero que se cumple.